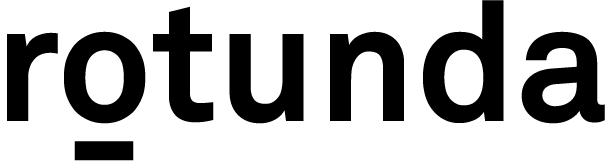Nací en Santiago en 1987. A los seis años llegó a mi casa una caja llena de libros de
arte que pertenecían a mi tía abuela Juana. Los heredé porque no tuvo hijos y había
muerto ese año; esa fue quizás mi primera aproximación a la pintura.
Entré a estudiar artes y después viajé a Alemania a estudiar en la Escuela Superior de Artes de
Hamburgo. Arrendé una pieza como taller en los suburbios de la ciudad donde
continué pintando. Caminaba días enteros, sin tener un propósito en ello. Dibujaba
obsesivamente mientras mi compañera bordaba en silencio tapices de lana que iba
desplegando por la pieza.
En aquel tiempo descubrí que en la pintura me interesaba ese misterio ágil que nunca
se encuentra allí donde se le busca. Me di cuenta que las obras que más me
interesaban eran las que revelaban su derrota. En cambio, aquellas otras sin fisuras,
sin fracasos posibles ni visibles fueron perdiendo mi atención como si toda la
dimensión humana solo pudiera ampararse en la vulnerabilidad de una pintura.
La mayor parte del tiempo necesito de un sentimiento concreto, un tema o una
historia para entrar a mi estudio y ponerme a trabajar, de lo contrario se hace difícil
comenzar. Y mientras pinto, intento no perder nunca de vista ese primer
sentimiento o idea, como si eso fuera lo único cierto mientras todo lo demás busca el
camino más impredecible. Suelo abandonar las pinturas y retomarlas tiempo después;
se trata de sentirse un extraño para sí mismo y encontrar esa visión que se expande
más allá de los propios límites.




















 English
English