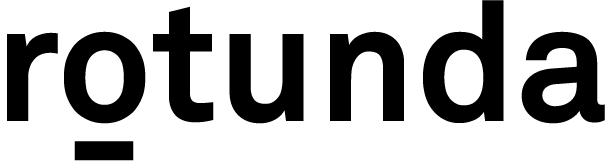Carla Garlaschi, artista chilena residente en Suecia, ha venido compartiendo rutas de trabajo Chile-Suecia desde hace un tiempo con el también artista chileno residente en Suecia Juan Castillo, cuya obra “Ritos de paso” (2013-2014) fue intervenida por Garlaschi con la balada “Aprendiz” interpretada por Paquita la del Barrio. Desde aquí emerge su relato.
Por Carla Garlaschi | Imágenes cortesía de Juan Castillo



Nos habíamos ido en moto a escondidas. Yo había cocinado unas galletas de miel cubiertas con un glasé de limón y azúcar flor, era un sabor bastante nórdico como para comerlo en medio del desierto. Ese día me había puesto unos hot pants y una camisa azul que me había prestado la Andrea. En ese tiempo me dejaba el pelo largo y el mundo me importaba un bledo. Nada llamaba mi atención… sólo el resplandor de Santiago visto desde la Isla de Maipo. Era la prehistoria de los sentimientos, el despertar del cuerpo y el volverse señorita. Él era un oficial de la FACH, un hombre sensible de ojos azules y tez morena, hijo de un piloto comercial y de una madre tardía que pasó todo su embarazo en cama para no perderlo. Lo fui a ver a Iquique, llevábamos un mes de pololeo y nos fuimos lejos, sin permiso ni de mis papás ni de sus superiores. Subimos los cerros de Iquique en su moto, la Honda Steed 600 que le pudieron comprar sus padres. Pasamos Alto Hospicio, pasamos las salitreras, pasamos las curvas arenosas. A lo lejos quedó el mar que miramos alguna vez, donde en noches sin luna flotaban las gaviotas en un negro atonal. Nos quedamos en pana un momento. Él no sabía muy bien que hacer con su moto, yo pensaba que estaríamos siempre allí en medio del camino, sin sed, sin hambre, sin calor ni frío, solos en el contemplar ininterrumpido de un horizonte casi interminable sin necesidades. Eso era lo más lejos que había podido ver hasta entonces, digo, el horizonte más lejano estando en tierra. Se tiene que haber calentado el motor porque a la media hora de espera, la moto funcionó nuevamente y seguimos el camino. Las curvas eran cerradas. Las grietas del suelo era iguales a las de los comerciales de cremas antiarrugas o de, perdónenme lo inadecuado de nombrarlo en este relato, champús anticaspa. Al lado del camino recién pavimentado por el gobierno de Frei se acumulaba un borde blanco como la espuma de un mar seco. Partes del camino estaban aún en construcción, letreros naranjos PELIGRO, hombres con paletas rojas y verdes. No hablábamos, yo sólo me abrazaba a él y seguía sin importarme nada, ni la prueba de historia del martes, ni maquillarme, ni los bloqueadores solares, ni las quemaduras en las pantorrillas provocadas al tocar mi piel el tubo de escape. Él conducía como primerizo, lo sé ahora que otros me han llevado en moto. Casi chocamos con un camión que venía en frente, sentí una inexplicable sensación de miedo y aventura, no me habría importado mucho morir allí porque creía en la reencarnación, en las almas gemelas, en los viajes astrales y en otras cosas que no logro recordar. No me interesaba leer nada, solo ver revistas de moda, todas ellas mostraban rodillas flacas. Mis días consistían en levantarme, comer pan de molde tostado con tomate, un jugo de mango, ir a la playa y tomar sol. No pude leer el libro de las salitreras que había en la casa de mi tío, prefería soñar despierta y voltearme de un lado a otro en mi toalla para tener un bronceado perfecto embetunada en aceite de Monoï Tiare que había trocado por tres kilos de papas (o una de pisco?) en el viaje de estudios a Isla de Pascua. Llegamos al fin a Mamiña. Encontramos una hostería y nos registramos, a él le pidieron el carnet de identidad, me miraron a mí y volvieron a mirarlo feo a él. Teníamos 16 y 21. Esa fue la primera vez que hice algo que estaba fuera de la ley, a parte de con 15 encubrir en aduanas -más de una vez- los repuestos de aviones que mi papá traía de Miami para venderle a la Fuerza Aérea y a clubes aéreos para construir la casa Georgian de sus sueños, el enorme elefante blanco que mis papás nunca lograrían terminar de amoblar.



Nadie sabía que estamos allí, no había celulares, no había internet. No me importaba nada. Pasamos la noche en esa hostería, vimos Sábados Gigantes, hablamos de Don Francisco, de la virginidad y del matrimonio. Yo conté algunas cosas que nos habían enseñado en mi colegio católico. Comimos. Acompañamos la comida yo con un Néctar Andina de durazno y él con una Coca Cola. Estaba oscuro. La noche la pasé en vela y él también. Al otro día me bañe. De desayuno habían huevos revueltos y en la tele Ricky Martin lanzaba la canción del Mundial Francia 1998 que lo introdujo a la fama global. El hostal entero olía a azufre, a huevo duro. Pensaba en el demonio. En algunas esquinas habían vasijas vacías. Caminamos por un pueblo casi inhabitado, un pueblo de luz blanca y muros de cal. Al fin volvimos a hablar: “Si te mueres, ¿Cómo quieres que te entierren?” le pregunté y él me dijo “Quiero que me cremen, ¿Y tú?”. Yo no lo tenía tan claro, pero suponía que también me cremaría igual que él. Ya comenzaba a hacerse tarde y había que partir porque la moto no tenía luces y la patente era prestada, se sujetaba sólo con elásticos. Si nos paraban era parte seguro y sanción de sus superiores. Me fue a dejar a la casa de los amigos de mis papás donde me quedaba en Iquique y nos despedimos, yo tomaba un vuelo al otro día de vuelta a mi casa y al colegio. Tres semanas después él falleció en un accidente en moto en medio del desierto. En el ataúd parecía que durmiera con la boca abierta. Habría creído que dormía pero llevaba demasiado maquillaje. El café de su traje no le quedaba bien y tenía un rosario en el cuello. Sus compañeros se turnaban para hacerle guardia de honor mientras su cuerpo estaba en vela. Arriba de él había un enorme mural de un cielo abierto con ángeles pintados de manera nefasta en varias tonalidades de verdes, coronados por un Cristo desfigurado. Le dije a su madre que lo cremaran, pero ella desistió y lo enterraron en un nicho fiscal de las fuerzas armadas.

 English
English